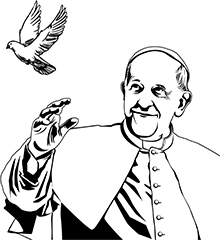La voz del vicario de Cristo
Concluimos este ciclo de catequesis deteniéndonos en una virtud que no forma parte de la lista de las siete virtudes cardinales y teologales, pero que está en la base de la vida cristiana: esta virtud es la humildad. Ella es la gran antagonista del más mortal de los vicios, es decir, la soberbia. Mientras el orgullo y la soberbia hinchan el corazón humano haciéndonos aparentar más de lo que somos, la humildad devuelve todo a su justa dimensión: somos criaturas maravillosas, pero limitadas, con virtudes y defectos. La Biblia nos recuerda, desde el principio, que somos polvo y al polvo volveremos (cfr. Gn 3,19); “humilde”, de hecho, viene de ‘humus’, tierra. Sin embargo, a menudo, surgen, en el corazón humano, delirios de omnipotencia tan peligrosos que nos hacen mucho daño.
Para liberarnos de la soberbia, bastaría muy poco; bastaría contemplar un cielo estrellado para redescubrir la justa medida, como dice el Salmo: “Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para que de él te cuides?” (8, 4-5). La ciencia moderna nos permite ampliar mucho más el horizonte y sentir aún más el misterio que nos rodea y nos habita.
¡Bienaventuradas las personas que guardan, en su corazón, esta percepción de su propia pequeñez! Estas personas están a salvo de un vicio feo: la arrogancia. En sus Bienaventuranzas, Jesús parte precisamente de ellos: “Bienaventurados los pobres de espíritu porque, de ellos, es el reino de los cielos” (Mt 5,3). Es la primera Bienaventuranza porque es la base de las que siguen: de hecho, la mansedumbre, la misericordia, la pureza de corazón surgen de ese sentimiento interior de pequeñez. La humildad es la puerta de entrada de todas las virtudes.
En las primeras páginas de los Evangelios, la humildad y la pobreza de espíritu parecen ser la fuente de todo. El anuncio del ángel no tiene lugar a las puertas de Jerusalén, sino en una remota aldea de Galilea tan insignificante que la gente decía: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” (Jn 1,46). Sin embargo, desde allí, renace el mundo. La heroína elegida no es una pequeña reina criada entre algodones, sino una muchacha desconocida: María. Ella misma es la primera en asombrarse cuando el ángel le trae el anuncio de Dios y, en su cántico de alabanza, destaca precisamente este asombro: “Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora” (Lc 1, 46-48). Dios, por así decirlo, se siente atraído por la pequeñez de María, que es, sobre todo, una pequeñez interior, y también lo atrae nuestra pequeñez cuando la aceptamos.
A partir de entonces, María tendrá cuidado de no pisar el escenario. Su primera decisión tras el anuncio angélico es ir a ayudar, ir a servir a su prima. María se dirige hacia las montañas de Judá para visitar a Isabel: la asistirá en los últimos meses de su embarazo. Pero ¿quién ve este gesto? Nadie salvo Dios. Parece que la Virgen no quiere salir nunca de este escondimiento. Como cuando, desde la multitud, una voz de mujer proclama su bienaventuranza: “¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron!”. (Lc 11,27). Pero Jesús replica inmediatamente: “Dichosos, más bien, los que oyen la Palabra de Dios y la guardan” (Lc 11,28). Ni siquiera la verdad más sagrada de su vida, el ser la Madre de Dios, se convierte en motivo de jactancia ante los demás. En un mundo que es una carrera para aparentar, para demostrarse superior a los demás, María camina con decisión, solamente con la fuerza de la gracia de Dios, en dirección contraria.
Podemos imaginar que ella también conoció momentos difíciles, días en los que su fe avanzaba en la oscuridad, pero esto nunca hizo vacilar su humildad, que, en María, fue una virtud granítica. Esto quiero subrayarlo: la humildad es una virtud granítica. Pensemos en María: ella siempre es pequeña, siempre desprendida de sí misma, siempre libre de ambiciones. Esta pequeñez suya es su fuerza invencible: es ella quien permanece a los pies de la cruz mientras se hace añicos la ilusión de un Mesías triunfante. Será María, en los días que preceden Pentecostés, quien reúna el rebaño de los discípulos que no habían sido capaces de velar ni siquiera una hora con Jesús y le habían abandonado cuando llegó la tormenta.
Hermanos y hermanas, la humildad es todo. Es lo que nos salva del Maligno y del peligro de convertirnos en sus cómplices. Y la humildad es la fuente de la paz en el mundo y en la Iglesia. Donde no hay humildad hay guerra, hay discordia, hay división. Dios nos ha dado ejemplo de humildad en Jesús y María para que sea nuestra salvación y felicidad. Y la humildad es precisamente la vía, el camino, hacia la salvación. ¡Gracias!